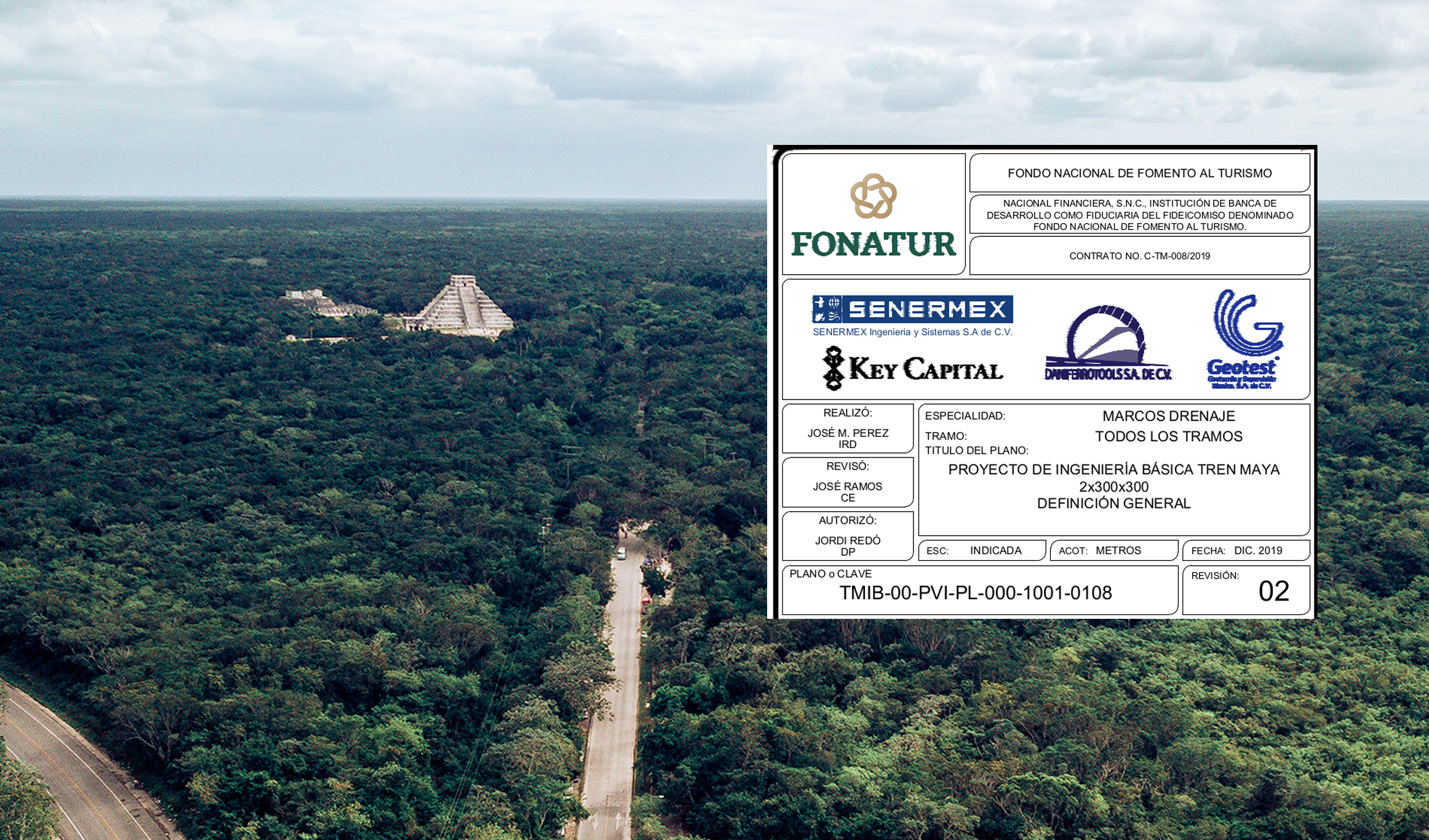El 7 de diciembre un montón de maquinaria y motosierras entraron a un terreno en la comunidad de Santa Bárbara, en Cuautitlán Izcalli.
Las máquinas removieron todo a su paso. Después, el sonido de las motosierras se combinó con el de los trenes y camiones que desde hace décadas son parte del paisaje en esta zona del Estado de México.
Un poblador de la comunidad recuerda cada detalle de aquel día:
«Fue cerca de la medianoche, quizá las once, cuando iniciaron la tala. Los fresnos, gigantes de más de tres siglos, caían uno tras otro. Más de cincuenta árboles reducidos a troncos sin vida en cuestión de horas. Las autoridades —ecología, el municipio— fueron alertadas, pero nadie respondió. La destrucción no se detuvo. Durante dos noches y dos días, las máquinas no pararon. Arrancaron raíces, dejaron el suelo desnudo. Para el lunes, cuando el pueblo despertó del festejo de la fiesta patronal, ya no quedaba rastro del paisaje».
Un mes después, el 10 de enero, apareció una reja en el terreno. Primero en una esquina, luego cercando todo.
«Incluso taparon las zanjas. Habían prometido respetar el lugar durante las pocas reuniones con representantes legales, pero las palabras se las llevó el viento. No mostraron permisos; solo actuaron».

Los vecinos, indignados, cargaban con una mezcla de coraje y desolación. Algunas familias se fracturaron ante la impotencia. «Cada quien puede hacer lo que quiera en su predio, pero sin dañar a otros», repetía el poblador frente a un terreno vacío, y en construcción. Lo que más dolía era la certeza de que aquel bosque, testigo de siglos, no volvería a crecer en una vida.
Detrás del ecocidio, como califican los pobladores a la tala de los árboles, está una inmobiliaria: APP Inmobiliaria (Servicios Profesionales Inmobiliarios AP). La empresa, según informó Luis Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, no tenía permisos para derribar los árboles aquél día (los tuvo hasta el 16 de ese mismo mes).
Incluso, según registraron los vecinos de la zona, y confirmó el propio presidente municipal, tampoco existen permisos por parte de Desarrollo Urbano, ni autorización del cambio de uso de suelo, pero los trabajos continúan, al igual que la resistencia vecinal.
La historia de este predio en Santa Bárbara es común en esta zona del Valle de México, donde el bosque y los lagos son el suelo en el que se edifican gigantes naves industriales para satisfacer la demanda industrial y de consumo de la megaurbe que es la Ciudad de México y estados cercanos.
Ahí, empresas transnacionales como Amazon, Mercado Libre, Tres Guerras, y otras dedicadas a la logística y almacenamiento, operan sin control. Las consecuencias de este modelo son palpables en la vida cotidiana de los habitantes de éstas zonas, una de los más contaminadas del país, y que además viven problemas de movilidad, accesibilidad a servicios, destrucción de áreas naturales y otras problemáticas sociales asociadas a la industrialización y urbanización.
El doctor Andrés Barreda, investigador de la UNAM y coordinador del proyecto Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, lo dice contundentemente:
«El neoliberalismo convirtió a México en un laboratorio de desregulación. Hoy, los corredores logísticos son el símbolo de un capitalismo que prioriza ganancias sobre personas y naturaleza».
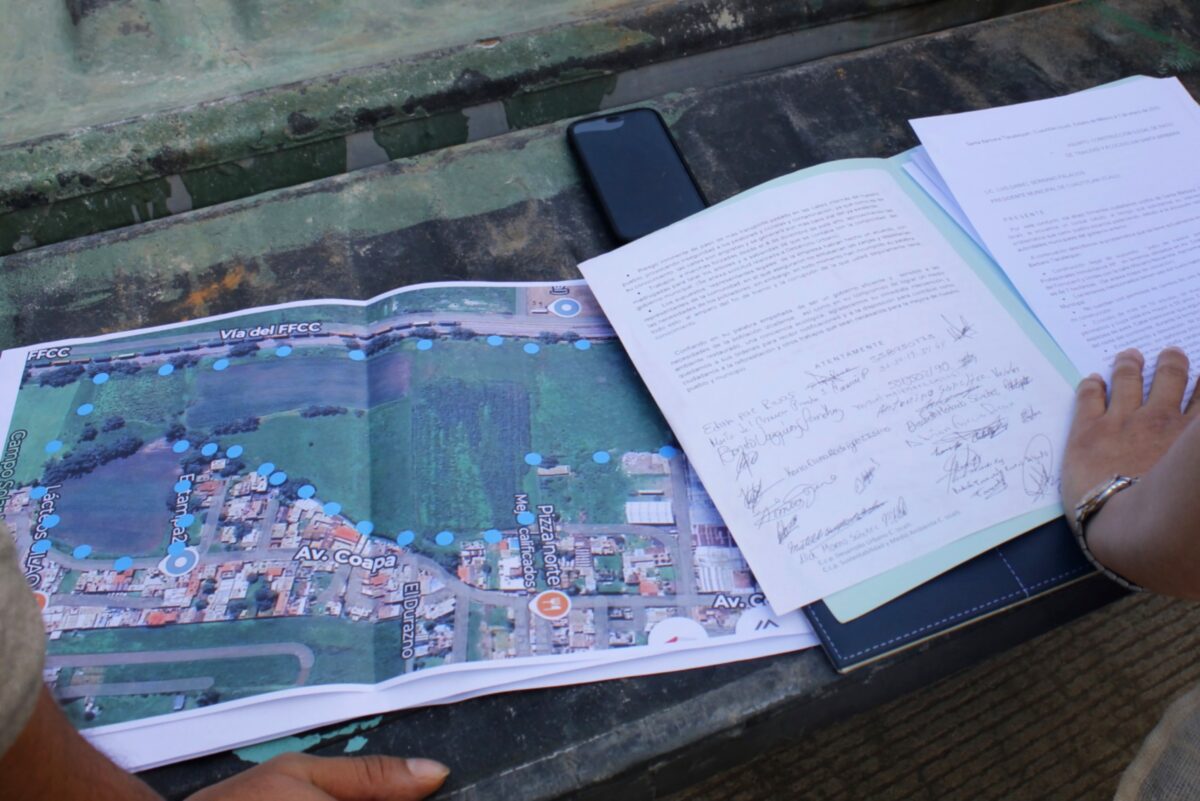
El negocio inmobiliario
En la década de los 80, recapitula Barreda, el Área Metropolitana del Valle de México concentraba el 70 por ciento de la industria en el país. Todo se concentraba, particularmente, en la zona norte del entonces Distrito Federal, y los límites del Estado de México y el sur de Hidalgo.
Para fines de los 90, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la consecuente globalización de las cadenas de suministro y de la economía del consumo, la región dejó de atraer las tradicionales «maquilas» o fábricas de producción. En vez de eso, optó por la construcción de naves industriales dedicadas al almacenamiento, la distribución y la gestión de inventarios que se incorporaron a los corredores industriales impulsados por el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
«Fue una visión cartográfica impuesta desde escritorios en Estados Unidos: convertir a México en un puente logístico, no en una nación soberana», señala Barreda.
La zona es estratégica para este tipo de economías, pues la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, con una densidad poblacional que, si contempla la del Área Metropolitana, que incluye ciudades como Toluca, Atlacomulco, Tula, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca (9 mil 646.2 habitantes por kilómetro cuadrado) forma una megaurbe superior a Tokio (6 mil 501.58 habitantes por kilómetro cuadrado).
De acuerdo con las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de reimpulsar la industria manufacturera, la economía de servicios y la logística están siendo cada vez más fundamentales en el país, lo que está generando una transformación significativa en el uso del territorio y en las dinámicas laborales, como sucede en el sureste a partir de la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico.